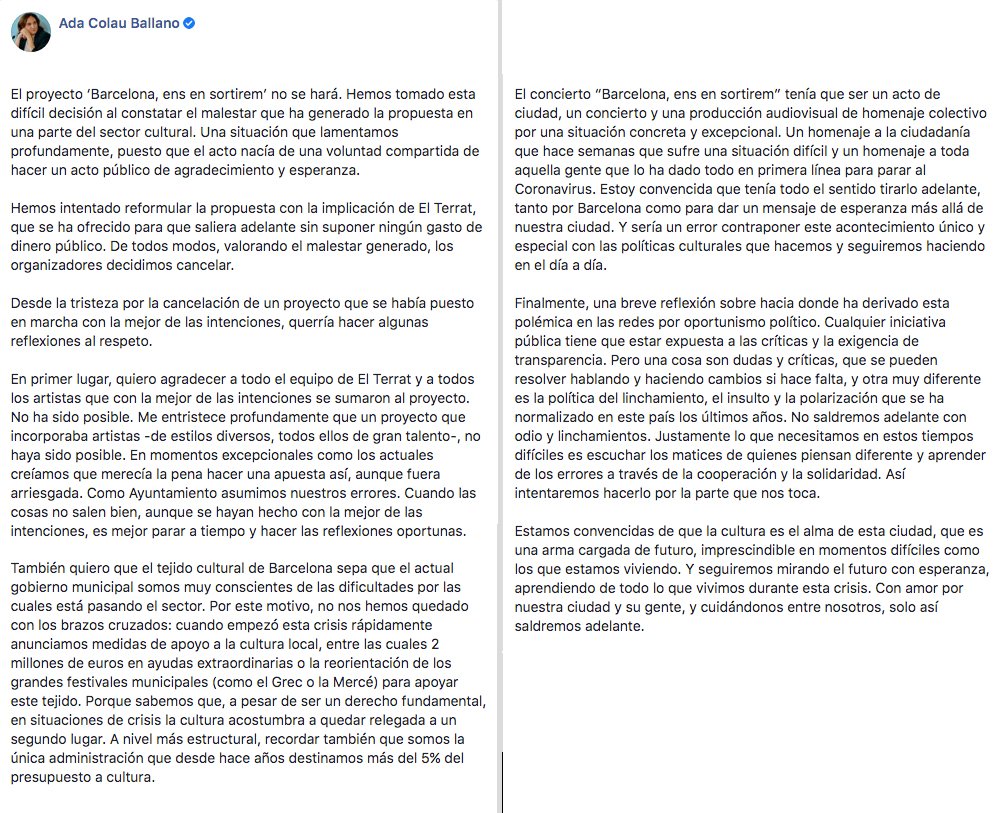Artículo publicado originalmente en la Revista BeCult Mayo 2020
Gran parte de las civilizaciones arcaicas creían que sus deidades les mandaban mensajes a través de fenómenos naturales. Se pensaba que detrás de la tormenta, de un incendio, de una plaga, de los eclipses o de las enfermedades, había un mensaje que se tenía que decodificar. Los humanos vivíamos en un mundo trascendente en el que la materia estaba al servicio de los diferentes dioses. Estos la cargaban de energía y significado. Con el advenimiento de la modernidad, y la aparición de las ciencias naturales, paulatinamente dejamos de buscar qué significan las cosas para centrarnos en entender sus causas y consecuencias. Pasamos de vivir en un mundo repleto de mensajes a habitar un mundo mecanicista en el que detrás de los fenómenos tan solo se encontraban razones. Si la temperatura subía, el agua hervía. No había mensaje ni significado, solo causa/consecuencia. Dependiendo de las órbitas lunares la marea subía y bajaba. Si uno entraba en contacto con un virus, podía enfermar. Pasamos de que los fenómenos tuvieran significados a que tuvieran una explicación.
Con la modernidad las cosas dejaron de tener un significado trascendente y se cargaron de explicaciones científicas. Pasamos de la fe a la razón, del mito a la evidencia, de las sensaciones a los hechos. Para facilitar esta transición los humanos creamos disciplinas de conocimiento que se especializaron en entender aspectos cada vez más específicos de la realidad. La biología se encargaría de los seres vivos, la física de los fenómenos naturales, la sociología del comportamiento humano, la virología del comportamiento de los virus, la antropología buscaría entender las diferentes sociedades humanas, etc. Así se crearon ciencias dedicadas a entender los fenómenos naturales y otras dedicadas a la vida social. Unas miraban la natura, otras la cultura. Biología o economía. La realidad, en lugar de verse desde la complejidad se empezó a ver de forma fragmentaria. Cada disciplina desarrolló sus propias metodologías específicas, podía dar explicaciones con múltiples variables y diseñó sistemas de interpretación cada vez más elaborados. Lamentablemente estas formas de análisis por lo general han sido incompatibles entre sí. Con la hiperespecialización perdimos la capacidad de ver el plano general.
Ahora, con la crisis que se ha desatado tras la pandemia de la COVID-19, hay quien quiere rescatar la idea de que hay un ser trascendente que cual deidad, está usando la materia para mandarnos un mensaje. Que hay un significado único que le daría sentido a todo lo que estamos viviendo. Bajo el mantra “la natura nos quiere enseñar algo”, las redes se llenan de voces, memes, imágenes y fotos de jabalís invadiendo parques y jardines. Es tanto el dolor y sufrimiento que se está desplegando a nuestro alrededor, que parece absurdo que no haya una razón o un motivo que lo justifique. Que no exista una intención detrás de los hechos que estamos viviendo. Hay quienes se conforman con creer en alguna de las múltiples teorías de la conspiración que están circulando: alguien tiene que ser culpable de tanta maldad. Hay quien ha puesto toda su fe en el diseño de aplicaciones y en encontrar soluciones tecnológicas o científicas para parar la debacle. Desde aquí dudo que haya un ser que nos quiera mandar un mensaje. Dudo que encontremos una única solución para un problema tan complejo. Pero aun así, me gustaría creer que hay cosas que se pueden aprender de esta catástrofe.
Está claro que las herramientas interpretativas heredadas de la modernidad, se quedan cortas para entender un fenómeno que cruza muchas realidades, tiene demasiadas variables, condicionantes e intereses contrapuestos. Una crisis que pone en crisis sistemas de distribución y de consumo, regímenes alimentarios, intereses farmacéuticos, políticas económicas, límites fronterizos, organizaciones comerciales, intereses financieros, relaciones entre especies diferentes y sistemas de gobierno. Una crisis que pone en evidencia tanto los privilegios de humanos sobre el planeta como nuestra fragilidad como especie.
En la actualidad no hay disciplina de conocimiento capaz de abordar esta complejidad. Por ello necesitamos deshacernos del pesado yugo moderno para elaborar saberes indisciplinados y promiscuos, capaces de abordar este embrollo desde la humildad y la incertidumbre. Aceptar que esta crisis va a afectar a los seres humanos y no-humanos de formas muy diversas y desiguales. Que lo que es un problema para los humanos, es una bendición para las aves. Lo que se presenta como un problema económico a su vez tiene consecuencias positivas para el medio ambiente. Que si no nos organizamos, de esta crisis saldrán muchos perdedores y un puñado de ganadores. Que se va a extender la pobreza y concentrar la riqueza.
La fe ciega en el progreso científico, nos ha hecho subestimar la fuerza de la biología. Nuestro sesgo cognitivo nos ha hecho creer que gracias a la razón estábamos por encima de los otros seres biológicos. Nos hizo olvidar cuán frágiles y vulnerables podemos llegar a ser. La escisión moderna entre natura y cultura se acaba de desdibujar. Somos un elemento más dentro de una cadena de seres que luchan por subsistir. Pensar que los humanos somos independientes y autónomos de la naturaleza, que somos capaces de intervenir y dominarla, nos ha hecho olvidar que siempre hemos sido naturaleza. Somos seres interdependientes cuyas vidas están conectadas de diferentes formas con otros seres y medios. Asumir que no somos sujetos aislados es aceptar una responsabilidad en cadenas de cuidados complejas compuestas de humanos y no-humanos. Nuestra fantasía de dominación del medio para protegernos de sus consecuencias ha hecho que olvidemos que somos parte del mundo del que nos queremos proteger.
El filósofo Timothy Morton acuñó el concepto hiperobjeto para definir estos “objetos” que por su tamaño, complejidad, escala temporal o magnitud, escapan a la comprensión humana. Los residuos de plástico en el ambiente, el calentamiento climático, o la pandemia que nos está asolando serían algunos ejemplos de hiperobjetos. Por muchos modelos de previsión y análisis que hagamos, tenemos que aceptar que no vamos a anticipar ni entender todas las consecuencias que va a dejar tras de sí este fenómeno. Esto, a los humanos acostumbrados a nuestros privilegios epistémicos nos saca de nuestras casillas. Tenemos una necesidad de entender, puesto que nos da la sensación de que así, empezamos a dominar la realidad. Morton, nos recuerda que nunca vamos a comprender estos hiperobjetos del todo. Que nuestros sistemas de conocimiento son muy limitados frente a fenómenos de tal magnitud. Es importante aceptar que no todo se puede saber. Que hay fenómenos que escapan a nuestro conocimiento. Por eso, es esencial no perder la calma y saber habitar la incertidumbre. Aprender a cuidar y a cuidarnos. Aceptar que no todo tiene un significado ulterior. Que nos encontraremos con explicaciones parciales con las que nos tendremos que contentar. Que como aprendimos de Donna Haraway, todos los saberes son parciales y situados. Que frente a esta crisis está claro que las ciencias van a ser importantes, pero igualmente valiosas van a ser las artes, la música, el diseño o la poesía. Probablemente no nos aportarán el significado último a lo que está pasando, pero sí nos ayudarán a darle un poco de sentido a la realidad que nos ha tocado vivir. Nos ayudarán a elaborar respuestas colectivas e imaginar escenarios futuros. A transformar el dolor en esperanza. El malestar en justicia.