Resumen del libro de Morton, publicado por Penguin 2021
Marta Camps: Saber en la acción. Prácticas pedagógicas indisciplinadas
Resumen de la tesis doctoral “Saber en la acción. Prácticas pedagógicas indisciplinadas” de Marta Camps, leída en 2020
Olga Goriunova: ‘The Digital Subject: People as Data as Persons’
Resumen del artículo The Digital Subject, de Olga Goriunova, Theory, Culture & Society. 2019;36(6):125-145.
en busca de la intimidad perdida
El pensamiento ilustrado llegó a Europa trayendo consigo, e imponiendo, una forma de entender y hacerse cargo del mundo basado en la razón y la objetividad.
Con esto y de forma progresiva se fue menospreciando la capacidad de pensar/entender/vivir el mundo de otras maneras más mágicas, esotéricas o creativas. Con la racionalidad llegó la capacidad de percibir la realidad como entidades discretas, como un conjunto de entes que se podían disociar unos de otros. Todo se podía escrutar, descomponer y comprender en un laboratorio. Esto chocaba con las dos formas epistémicas hegemónicas de la época, el pensamiento mágico y la fé. El primero está caracterizado por tramar vínculos entre entidades heterogéneas (oro—>dios←- pelo rubio) creando conexiones improbables y en ocasiones fabulosas. Pero este no era el objetivo principal de la ilustración. El pensamiento ilustrado llegó para enfrentarse de forma específica a un marco epistémico basado en la fé (las cosas son como Dios ha determinado y la única opción es creer en su palabra), y las relaciones de poder que esta forma de entender/ordenar el mundo traían consigo. La objetividad transmutaba la realidad en objetos medibles, cuantificables, demostrables y datos objetivables. No había que creer en la ciencia para que esta pudiera demostrar sus hipótesis. El mundo se podía diseccionar, racionalizar y explicitar. Con esto se estableció de forma clara la distinción entre los sujetos, quienes piensan/analizan/entienden y los objetos, que inertes esperan a ser comprendidos por quien tenga agencia y subjetividad.
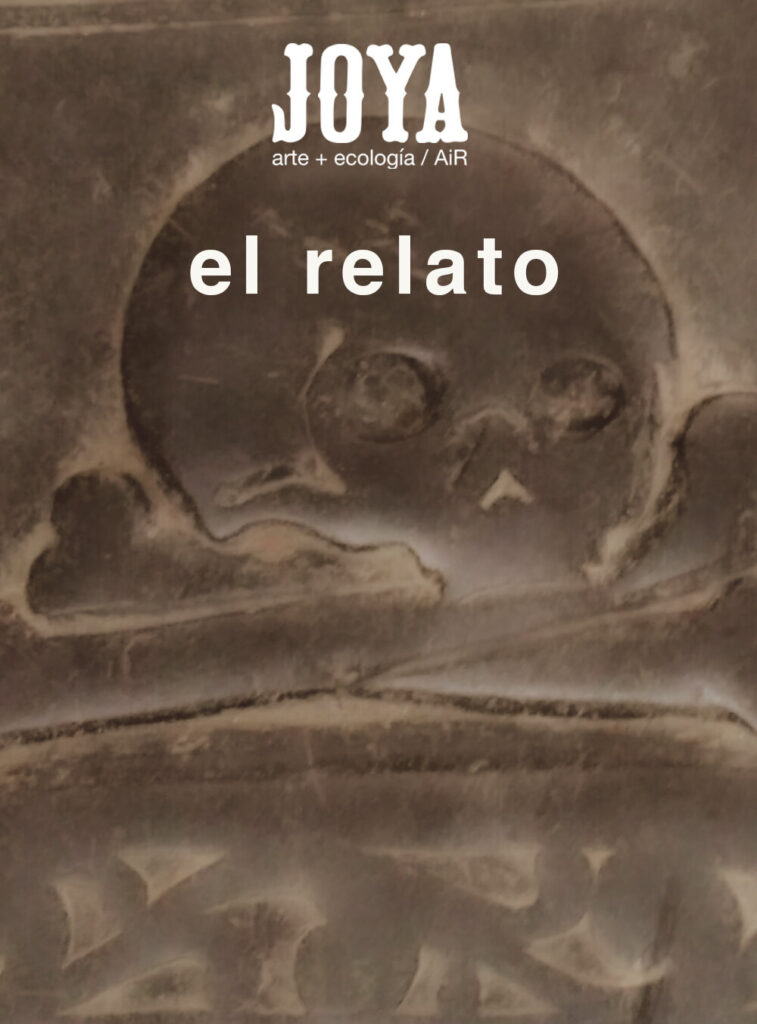
En paralelo, el auge del capitalismo transformó a todos los seres, materiales o entidades en objetos susceptibles de ser comercializados. Con el capitalismo se inventó un tipo de objeto muy concreto, la mercancía. Se establecieron circuitos globales de intercambio por el que animales, plantas, minerales o incluso personas, podrían acabar circulando. No hay cosa en el mundo que no pueda ser transformada en mercancía. Así, la transformación epistémica que transformó la realidad en objetos, se vió acompañada por un sistema capaz de determinar el valor económico de cada uno de ellos. El mundo fenoménico se convirtió en un gran bazar. El valor económico acabó por transformarse en la única medida de valor abstracta y estandarizada. El mundo se sometía a los principios de la utilidad. Así, de forma paulatina fuimos determinando relaciones instrumentales con las cosas. Todo podía ser medido, comprendido, producido o intercambiado. Nos creímos que las personas estaban por encima de las cosas. Que la realidad estaba desplegada frente a nosotros lista para ser usada, medida o comercializada. Perdimos la intimidad con el mundo material, que se nos presentaba como un conjunto de objetos distantes y distintos a nosotros. Todo se podía explotar.
Todo esto ha cristalizado un mundo marcadamente utilitarista. Un mundo en el que el valor de las cosas está en relación directa al uso que les podemos dar. Si las cosas no sirven, parecen perder todo su valor. Inconscientemente clasificamos y valoramos a los animales dependiendo del uso que les podamos dar: el caballo vale más que el saltamontes, el gato vale más que el lince, en buey vale más que un calamar gigante. Lo mismo hacemos con los minerales, las plantas e incluso, con las personas. A medida que lo hacemos, nos vamos desvinculando afectivamente del mundo fenoménico. Podemos llegar a creer que somos autónomos de la realidad en la que vivimos. Que nuestra capacidad para nombrar, categorizar y definir, nos eleva sobre el agua, la sal, los geranios o las sardinas. La ficción de la autonomía nos ha hecho creer que estamos por encima del mundo material al que pertenecemos y del que dependemos para sobrevivir. La creencia en nuestro yo, nuestra unicidad, nos ha hecho olvidar que somos con los alimentos que ingerimos, somos con el agua que bebemos, somos con el oxígeno que respiramos, somos con las bacterias que nos habitan, somos con las comunidades en las que crecemos. La creencia en la supremacía de la humanidad sobre el mundo material nos ha hecho olvidar gran parte de las relaciones íntimas que nos vinculan y nos hacen parte de ese mundo material. Como nos recuerda Donna Haraway en su libro “Seguir con el problema”, se ha impuesto un imaginario basado en la independencia, en lugar de la interdependencia.
Escribe George Bataille, en su excéntrico tratado de economía denominado “La parte maldita”, que sólo en los actos sagrados somos capaces de reconocer el poder que tienen las cosas sobre nosotros. En los rituales, las liturgias, las ceremonias, prestamos atención y aceptamos que los objetos con los que convivimos tienen poder. Empezamos a ser conscientes de la energía de las cosas. Sólo venerando al sol, a la luna, a la lluvia o a algún artefacto, nos damos cuenta que ese poder que pensamos que tenemos sobre la realidad es ficción. En la destrucción de algo que nos resulta útil reconocemos la agencia de la cosa. Su importancia va más allá del uso que le demos. Sólo escapando a lo útil, empezamos a reconstruir la intimidad perdida con las cosas. Cuando no vemos a un animal, planta o persona como un fin para conseguir algo, ya sea alimento, placer, energía, etc., se empiezan a abrir nuevas vías de ser/conocer/vivir en comunidad. Sólo perdiendo el principio de sospecha acontecen las confianzas que permiten que lo íntimo empiece a surgir.
Es en lo inútil, en la experiencia estética por ejemplo, en donde empezamos a sentir florecer vínculos con la realidad de la que somos parte. Muerta la utilidad, surge la intimidad. Dejamos de ahondar en la idea de autonomía neoliberal y se nos abre un mundo de interdependencias. De conexiones y vínculos afectivos y energéticos. Muerto el deseo aparece la erótica que nos articula con el mundo. Muerta la ficción de que el humano está por encima de las cosas, se nos dibujan ontologías más horizontales para con la realidad. Se empiezan a establecer intimidades desconcertantes. Vínculos improductivos. Amores sin apego. Sólo escapando de lo útil, nos acercamos a un mundo exuberante y absurdo en el que el orden biológico y geológico se funden, objetos y sujetos se confunden, las categorías y taxonomías científicas se desdibujan. El aire que entra por nuestra nariz se vuelve yo. El calor de los animales es también el nuestro. Los cambios estacionales nos afectan. Las lunas nos conmueven. Nuestros egos se disuelven y apreciamos más a las demás personas. Cuando abrimos el mundo a la intimidad, lo que nos parecían desiertos yermos e improductivos se desvelan como lugares llenos de vida. Lugares en los que podemos re-aprender formas de ser y de sentir. En los que predomina la intimidad perdida. La intimidad con todo lo que podríamos llegar a ser.
texto originalmente publicado en Joya: Arte+Ecología
Minna Salami: Sensuous Knowledge
Resumen del libro “Sensuous Knowledge” de Minna Salami. Zed Books, 2020
Georges Bataille: La parte madilta
Resumen del libro “La parte maldita” de Georges Bataille. Editorial Icaria, 1987
Silvia Rivera Cusicanqui: Un mundo ch’ixi es posible
Resumen del libro “Un mundo ch’ixi es posible” de Silvia Rivera Cusicanqui. Publicado por la editorial Tinta Limón, Buenos Aires, 2018.
FAMILIAS de la cultura

Esta semana llegaba una noticia importante para el mundo de la cultura. Finalmente Fèlix Millet i Tusell, el saqueador confeso del Palau de la Música, ha entrado en prisión. En paralelo una noticia más triste que también afecta al sector cultural ha pasado más desapercibida : desde el Teatre Lliure se organizaba el primer reparto de alimentos para profesionales del mundo del espectáculo afectados por la crisis desatada tras la COVID-19. Unas 30 familias de músicos y músicas, actores y actrices, técnicos y técnicas de las artes y del espectáculo han podido recibir una caja con alimentos recogidos desde una iniciativa, ActúaAyudaAlimenta, nacida para contribuir a mitigar la pobreza del sector. Millet, miembro de una FAMILIA ilustre, logró desviar y beneficiarse de más de 35 millones de euros (de los cuales 3,3 millones de euros eran provenientes de subvenciones y fondos públicos) mientras los trabajadores del sector no llegan a final de mes. Uno no puede dejar de preguntarse si entre estas dos noticias sólo hay correlación temporal o también hay causa.
Millet amigo de otras FAMILIAS ilustres, aprovechó su cargo como presidente del Palau de la Música para lucrarse y beneficiar a los suyos. Se dedicó a trapichear e intercambiar favores con miembros de otras FAMILIAS ilustres que ocuparon y siguen ocupando lugares de poder desde los patronatos y puestos de dirección de instituciones públicas. Millet no tan sólo fué presidente de Fundación Orfeón Catalán – Palacio de la Música Catalana. A su vez ocupó un lugar en el patronato del Institut Catalunya Futur, la rama catalana de la FAES el mismo año que recibió un incremento presupuestario de 3.000.000 de euros del Ministerio de Cultura del gobierno español, en esos momentos presidido por José María Aznar. Millet, igualmente era presidente de BANKPIME banco participado por Agrupació Mútua que también presidía. Fue miembro de la Fundació Pau Casals, del Liceo y vicepresidente tercero de la Fundación Fútbol Club Barcelona. Las FAMILIAS se van encontrando en despachos y en los lugares en los que se toman decisiones importantes.
Los 80 trabajadores de la cultura que se han acogido al programa de distribución de alimentos pertenecen a familias que no se sientan en consejos de dirección ni presiden fundaciones. Nunca tienen acceso a los lugares en los que se toman decisiones presupuestarias. Son trabajadores y trabajadoras que no pueden participar de las decisiones que de forma directa afectarán al bienestar de sus vidas y las de sus familias. No manejan ni distribuyen las cantidades ingentes de dinero que controlan las otras FAMILIAS. No son ni hijos de, amigos de, ni conocen a. No reciben grandes distinciones ni cargos de honor en patronatos de los que se pueden lucrar. Son las familias a los que les han dicho que no son suficiente emprendedoras, que la subvención que pidieron el año pasado y por la que recibieron 1.200 euros está mal justificada. Son las familias de las que se sospecha desde la administración. Se les reprocha no entrar en programas de impulso a las industrias culturales. Industrias que siguen controladas por las otras FAMILIAS que parten, reparten y siempre se quedan la mejor parte.
Y mientras debatimos si es más importante la participación, la sindicación o el acceso a la cultura, los patronatos siguen copados por FAMILIAS, que toman decisiones que afectarán a las otras familias. Porque el problema que tiene la cultura es un problema de clase y de clasismo. De desigualdad de oportunidades y de condiciones. De corrupción y de corruptelas. De distancia física y simbólica entre quienes toman decisiones y de quienes la sufren. De falta de mecanismos de control institucional y opacidad administrativa. Porque mientras los patronatos, los consejos de dirección y las presidencias de las fundaciones sigan estando en manos de las FAMILIAS, el sector cultural estará abocado a la precariedad, a la pobreza y a la injusticia.
Movimientos privilegiados: apuntes sobre Undeclared Movements
Una de efectos colaterales de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 es una clara pérdida de nuestras libertades. Por ejemplo y de forma evidente, los europeos hemos sufrido la limitación de nuestra libertad de movimiento. Acostumbrados a viajar, cruzar fronteras, desplazarnos por carreteras, hacer excursiones, planificar vacaciones, visitar a nuestras personas queridas, salir de noche o simplemente ir a trabajar a diario, ver cómo el confinamiento limita nuestra capacidad de desplazarnos nos ha hecho conscientes de lo crucial que resulta poder movernos libremente. De lo privilegiados que somos quienes por lo general podemos desplazarnos sin temor a ser multados, detenidos o expulsados.
Durante esta cuarentena la frustración colectiva de no poder visitar a familiares o amistades se ha intensificado a medida que iban surgiendo noticias de quienes sí podían moverse sin problema. En el Reino Unido Dominic Cummings, mano derecha del primer ministro Boris Johnson, protagonizó un sonado escándalo por saltarse la cuarentena por ir a visitar a sus padres cuando estaba prohibido hacerlo. En España, cuando apenas podíamos salir de casa, sorprendía que el príncipe Joaquín de Bélgica no tan sólo había logrado viajar desde Bélgica a Madrid, sino que cruzó media península para acudir a una fiesta en Córdoba junto a su novia. No menos malestar ha causado el corredor de seguridad establecido entre Alemania y Baleares para que turistas alemanes puedan disfrutar de su segunda residencia en las islas mientras que los locales seguimos sin saber cuándo podremos regresar a ver a nuestras familias.
Durante el confinamiento se ha visto de forma clara que la movilidad oculta un conjunto de derechos y privilegios que tendemos a olvidar. Que la promesa de un espacio liso que presentan las visiones más neoliberales de la globalización ocultan mapas cruzados de fronteras invisibles, aduanas, corredores de seguridad, salvoconductos y pasaportes que abren o cierran rutas. Sobre todo versa el libro Undeclared Movements, del artista e investigador Krystian Woznicki. En sus páginas explora el lado más oscuro del espacio Schengen relatando el origen del territorio unificado europeo y de cómo se formó la idea de un continente sin fronteras internas. Paradójicamente, para asegurar la libertad de movimiento se han edificado todo un conjunto de infraestructuras y dispositivos diseñados para controlar y determinar el movimiento de las personas. El autor ahonda en cómo la ilusión de la libertad de movimiento para los europeos implica una red densa de fronteras, aduanas y espacios de control para quienes no tuvieron la suerte de nacer en los confines de este territorio.
De forma crítica Woznicki ahonda en todos aquellos controles visibles e invisibles que nacen para proteger nuestra libertad de movimiento pero que a su vez excluyen y limitan los derechos de los no-europeos. Desvela cómo junto a los muros y fronteras que separan a la Europa de Schengen del resto del mundo, aparecen agencias privadas de seguridad, sofisticados sistemas de predicción de movimiento, cámaras, bases de datos, sensores y sistemas biométricos que parametrizan los cuerpos de las personas que quieren cruzar estas fronteras. Un complejo digital militarizado para decidir y limitar la libertad de movimiento de las personas. El autor expone cómo para evitar estos sistemas de control se han ido generando toda una suerte de pasillos seguros que permiten que ciertas élites puedan desplazarse sin tener que pasar por los inconvenientes de aduanas y controles fronterizos. Así sobre el mismo mapa se nos presentan rutas abiertas y cerradas, vías rápidas y lentas, fronteras visibles e invisibles.
El libro dibuja una Unión Europea que es estructuralmente racista, que tiene fronteras digitales instaladas fuera del propio continente para evitar la entrada de personas procedentes del continente africano o del medio oeste. Agencias de fronteras que operan mucho más allá del territorio europeo para minimizar y regular la entrada de personas al continente. En este contexto las personas se vuelven flujos de capital que entran y salen dependiendo de demandas económicas y necesidades del mercado. Se evalúan los cuerpos útiles y se separan de los que pueden suponer una carga económica para los diferentes Estados. Se diseñan sofisticadas herramientas para predecir el movimiento, para calcular las rutas de entrada y salida, para redistribuir cuerpos, para prevenir masificaciones en centros de detención, para gestionar este capital/cuerpo necesario.
Woznicki habla de los movimientos declarados y los que no se pueden declarar. De los cuerpos que nunca son detenidos en la frontera y los que son recurrentemente parados. Los que tienen que ocultarse para moverse y los que pueden desplazarse a plena luz del día. Los cuerpos que son sujetos a técnicas de “seguridad especulativa” y los que son bienvenidos en todos los aeropuertos. Sistemas de vigilancia algorítmica que predicen y definen patrones de movimiento que cada vez tienen un lugar más relevante en los controles fronterizos. Aborda estos nuevos sistemas de seguridad y control reflexionando sobre la cumbre del G20 que tuvo lugar en Hamburgo en 2017 cuando la ciudad fue tomada por fuerzas de seguridad y los canales de movimiento fueron reconfigurados para permitir que líderes mundiales pudieran moverse a su antojo sin cruzarse con quienes como consecuencia habían perdido libertad de movimiento.
La cumbre que fue un verdadero laboratorio de prácticas de seguridad, control y re-organización de la movilidad fue recibida con notable resistencia por parte de colectivos activistas y organizaciones que pusieron en tensión todo el dispositivo policial que rodeaba el encuentro. Alemania que seguía buscando formas de gestionar la llegada masiva de personas tras el verano de 2015 debía mostrar que podía garantizar su poder hegemónico sobre el territorio europeo. Este interesante libro de Woznicki, cruza el ensayo escrito con el ensayo visual, ahonda en las políticas y las estéticas que derivan de estas sociedades de control. Entrelazando textos e imágenes se convierte en un poderoso testigo de unos de los más importantes experimentos diseñados para distribuir libertades y privilegios en torno al movimiento. Analiza y muestra el entramado tecno-armamentístico que regular el desplazamiento de las personas a través del territorio europeo. Sin duda una importante contribución a los estudios visuales y un recordatorio de la violencia estructural sobre la que se sustentan nuestros privilegios.

El mensaje
Artículo publicado originalmente en la Revista BeCult Mayo 2020
Gran parte de las civilizaciones arcaicas creían que sus deidades les mandaban mensajes a través de fenómenos naturales. Se pensaba que detrás de la tormenta, de un incendio, de una plaga, de los eclipses o de las enfermedades, había un mensaje que se tenía que decodificar. Los humanos vivíamos en un mundo trascendente en el que la materia estaba al servicio de los diferentes dioses. Estos la cargaban de energía y significado. Con el advenimiento de la modernidad, y la aparición de las ciencias naturales, paulatinamente dejamos de buscar qué significan las cosas para centrarnos en entender sus causas y consecuencias. Pasamos de vivir en un mundo repleto de mensajes a habitar un mundo mecanicista en el que detrás de los fenómenos tan solo se encontraban razones. Si la temperatura subía, el agua hervía. No había mensaje ni significado, solo causa/consecuencia. Dependiendo de las órbitas lunares la marea subía y bajaba. Si uno entraba en contacto con un virus, podía enfermar. Pasamos de que los fenómenos tuvieran significados a que tuvieran una explicación.
Con la modernidad las cosas dejaron de tener un significado trascendente y se cargaron de explicaciones científicas. Pasamos de la fe a la razón, del mito a la evidencia, de las sensaciones a los hechos. Para facilitar esta transición los humanos creamos disciplinas de conocimiento que se especializaron en entender aspectos cada vez más específicos de la realidad. La biología se encargaría de los seres vivos, la física de los fenómenos naturales, la sociología del comportamiento humano, la virología del comportamiento de los virus, la antropología buscaría entender las diferentes sociedades humanas, etc. Así se crearon ciencias dedicadas a entender los fenómenos naturales y otras dedicadas a la vida social. Unas miraban la natura, otras la cultura. Biología o economía. La realidad, en lugar de verse desde la complejidad se empezó a ver de forma fragmentaria. Cada disciplina desarrolló sus propias metodologías específicas, podía dar explicaciones con múltiples variables y diseñó sistemas de interpretación cada vez más elaborados. Lamentablemente estas formas de análisis por lo general han sido incompatibles entre sí. Con la hiperespecialización perdimos la capacidad de ver el plano general.
Ahora, con la crisis que se ha desatado tras la pandemia de la COVID-19, hay quien quiere rescatar la idea de que hay un ser trascendente que cual deidad, está usando la materia para mandarnos un mensaje. Que hay un significado único que le daría sentido a todo lo que estamos viviendo. Bajo el mantra “la natura nos quiere enseñar algo”, las redes se llenan de voces, memes, imágenes y fotos de jabalís invadiendo parques y jardines. Es tanto el dolor y sufrimiento que se está desplegando a nuestro alrededor, que parece absurdo que no haya una razón o un motivo que lo justifique. Que no exista una intención detrás de los hechos que estamos viviendo. Hay quienes se conforman con creer en alguna de las múltiples teorías de la conspiración que están circulando: alguien tiene que ser culpable de tanta maldad. Hay quien ha puesto toda su fe en el diseño de aplicaciones y en encontrar soluciones tecnológicas o científicas para parar la debacle. Desde aquí dudo que haya un ser que nos quiera mandar un mensaje. Dudo que encontremos una única solución para un problema tan complejo. Pero aun así, me gustaría creer que hay cosas que se pueden aprender de esta catástrofe.
Está claro que las herramientas interpretativas heredadas de la modernidad, se quedan cortas para entender un fenómeno que cruza muchas realidades, tiene demasiadas variables, condicionantes e intereses contrapuestos. Una crisis que pone en crisis sistemas de distribución y de consumo, regímenes alimentarios, intereses farmacéuticos, políticas económicas, límites fronterizos, organizaciones comerciales, intereses financieros, relaciones entre especies diferentes y sistemas de gobierno. Una crisis que pone en evidencia tanto los privilegios de humanos sobre el planeta como nuestra fragilidad como especie.
En la actualidad no hay disciplina de conocimiento capaz de abordar esta complejidad. Por ello necesitamos deshacernos del pesado yugo moderno para elaborar saberes indisciplinados y promiscuos, capaces de abordar este embrollo desde la humildad y la incertidumbre. Aceptar que esta crisis va a afectar a los seres humanos y no-humanos de formas muy diversas y desiguales. Que lo que es un problema para los humanos, es una bendición para las aves. Lo que se presenta como un problema económico a su vez tiene consecuencias positivas para el medio ambiente. Que si no nos organizamos, de esta crisis saldrán muchos perdedores y un puñado de ganadores. Que se va a extender la pobreza y concentrar la riqueza.
La fe ciega en el progreso científico, nos ha hecho subestimar la fuerza de la biología. Nuestro sesgo cognitivo nos ha hecho creer que gracias a la razón estábamos por encima de los otros seres biológicos. Nos hizo olvidar cuán frágiles y vulnerables podemos llegar a ser. La escisión moderna entre natura y cultura se acaba de desdibujar. Somos un elemento más dentro de una cadena de seres que luchan por subsistir. Pensar que los humanos somos independientes y autónomos de la naturaleza, que somos capaces de intervenir y dominarla, nos ha hecho olvidar que siempre hemos sido naturaleza. Somos seres interdependientes cuyas vidas están conectadas de diferentes formas con otros seres y medios. Asumir que no somos sujetos aislados es aceptar una responsabilidad en cadenas de cuidados complejas compuestas de humanos y no-humanos. Nuestra fantasía de dominación del medio para protegernos de sus consecuencias ha hecho que olvidemos que somos parte del mundo del que nos queremos proteger.
El filósofo Timothy Morton acuñó el concepto hiperobjeto para definir estos “objetos” que por su tamaño, complejidad, escala temporal o magnitud, escapan a la comprensión humana. Los residuos de plástico en el ambiente, el calentamiento climático, o la pandemia que nos está asolando serían algunos ejemplos de hiperobjetos. Por muchos modelos de previsión y análisis que hagamos, tenemos que aceptar que no vamos a anticipar ni entender todas las consecuencias que va a dejar tras de sí este fenómeno. Esto, a los humanos acostumbrados a nuestros privilegios epistémicos nos saca de nuestras casillas. Tenemos una necesidad de entender, puesto que nos da la sensación de que así, empezamos a dominar la realidad. Morton, nos recuerda que nunca vamos a comprender estos hiperobjetos del todo. Que nuestros sistemas de conocimiento son muy limitados frente a fenómenos de tal magnitud. Es importante aceptar que no todo se puede saber. Que hay fenómenos que escapan a nuestro conocimiento. Por eso, es esencial no perder la calma y saber habitar la incertidumbre. Aprender a cuidar y a cuidarnos. Aceptar que no todo tiene un significado ulterior. Que nos encontraremos con explicaciones parciales con las que nos tendremos que contentar. Que como aprendimos de Donna Haraway, todos los saberes son parciales y situados. Que frente a esta crisis está claro que las ciencias van a ser importantes, pero igualmente valiosas van a ser las artes, la música, el diseño o la poesía. Probablemente no nos aportarán el significado último a lo que está pasando, pero sí nos ayudarán a darle un poco de sentido a la realidad que nos ha tocado vivir. Nos ayudarán a elaborar respuestas colectivas e imaginar escenarios futuros. A transformar el dolor en esperanza. El malestar en justicia.

Un señoro en movimiento
Pese a que ya hace tiempo que sus obras han dejado de ser populares, Henri Bergson fue uno de los filósofos más peculiares e interesantes del siglo XX. Es uno de esos pensadores bisagra que pendulan entre períodos históricos. Su trabajo pretendía escapar de las formas hegemónicas de entender la realidad de principios del siglo XX marcadas por el racionalismo y el positivismo para dar paso a un mundo más fluido y marcado por flujos de energía. Para el positivismo todo podía ser explicado desde la razón y debía demostrarse a través de experimentos verificables. Para escapar de este modelo mecanicista, Bergson se embarcó en un fascinante viaje que le llevó a explorar la importancia de la intuición como forma de conocimiento, a ahondar en la creatividad como herramienta de transformación y a fascinarse por el funcionamiento del “élan vital”, la energía creadora que aparentemente todos llevamos dentro y que permite que la materia vaya cambiando. En ese sentido, es de los primeros pensadores occidentales que recoge tradiciones de pensamiento no europeas e intenta combinarlas con la metafísica de la época.
Una de sus grandes inquietudes se centra en torno a cómo se relaciona la memoria con la materia. Por memoria entendemos la capacidad de conocer, recordar y actuar; y por materia entendemos la realidad material con la que interactuamos en todo momento. Para Bergson la materia siempre está cargada de algún tipo de energía que al entrar en contacto con el cuerpo, impacta sobre nuestra capacidad de percepción. La luz, el sonido, la temperatura, etc. percuten, o como él dice, afectan a nuestros sentidos que traducen estas percepciones en imágenes. La realidad material se traduce en un sistema de representaciones que se almacenan en nuestra memoria. De esta forma nos relacionamos con el mundo material como si fuera una combinación de imágenes que procesamos y con las que interactuamos. Estas imágenes se almacenan en la memoria y tiramos de ellas cada vez que nos encontramos frente a un objeto material, frente a una nueva situación. Como nuestros cuerpos son perezosos, en muchas ocasiones frente a un árbol, una bombilla o la cara de una persona, tiramos de la imagen que ya teníamos guardada de los mismos para ahorrarnos energía psíquica. Para evitar que estos objetos nos vuelvan a afectar. Dejamos de percibir y frente la materia, tiramos de los recuerdos que ya habíamos generado. Así ese mundo material en constante transformación se hace un poco más estable, más fácil de gestionar.
Designing the Present
In the early 1970s, designer and pedagogue Victor Papanek banged his fist on the table of modern design and urged us to start designing “for the real world”. The days were now numbered for design in which form prevailed over function – for unsustainable design at the service of the market and not the user. The hermetic and elitist design world opened its gates, giving way to social, political and environmental concerns. Design had to be less individualistic and more collective. It could no longer continue being an exercise in aesthetic virtuosity at the service of a few wealthy consumers. From now on it was to be considered as a tool to start transforming an ever changing world. Designing for the real world presented us with a great challenge: firstly we had to understand people’s needs, possibilities, limitations and desires. Secondly, we needed to offer solutions to alleviate or improve their lives. As a consequence, the designer transitioned from practitioner to researcher – before designing for the real world, the designer had to understand it.
Many real worlds
With the distance of time, it is easy to dispute some of the ideas that underlie Papanek’s work, and we could quickly fall into complacency and point out the mistakes of the past. This is not the aim of this article. But, facing a crisis whose magnitude we can barely glimpse, it is important to think about what it will be like to design for the real world after confinement. We cannot stop wondering about the world that this pandemic will leave to us. Can we still think that there is only one world? Will we have to design for a broken world or for a world in which everything remains the same? Was our old normality leading us relentlessly into a world in danger of extinction? The real world that Papanek was telling us about is increasingly complex. Faced with the need to understand it, we have to accept that in each society, each geographical area, in each world, there are many worlds, many societies, many different realities whose interests will not always converge. There is no one real world; the world instead houses multiple worlds.
What I mean by this is that, as soon as we start to pay attention, we notice worlds crossed by power relations, very unequal living conditions, privileges, forms of poverty and precariousness. Human and animal societies. Societies of bacteria, private societies and corporations. Worlds marked by very different interests, in which the well-being of one social group, unfortunately, implies the discomfort of others. The excesses and privileges of humans have too often been at the cost of environmental degradation. Technological progress is paid for with the destruction of mineral resources. The world of tuna is different from the world of people with functional diversity. The world of migratory birds is different from the world of informal garbage collectors. The world of nursery schools is different from that of nursing homes. The world of those who have is completely different from the world of those who hardly have enough to eat. Paradoxically, these worlds are interconnected, united in ways that are twisted and difficult to imagine. We go from one universe to the pluriverse. It has been said that the flap of a butterfly’s wings, occurring at a given moment, could alter a sequence of events of immense magnitude in the long term. A bat from a Chinese market can affect the global economy. Learning to design for the real world implies learning to design for a plurality of interdependent worlds. We must stop seeing a fragmented world, our world, to be able to understand the links and tensions that structure a common world. A world, as the Zapatistas used to say, where many worlds fit. A world in which our actions will have consequences on the others’ worlds. A constellation of worlds that we have to learn to care for.
Cuando ni la música amansa a las fieras
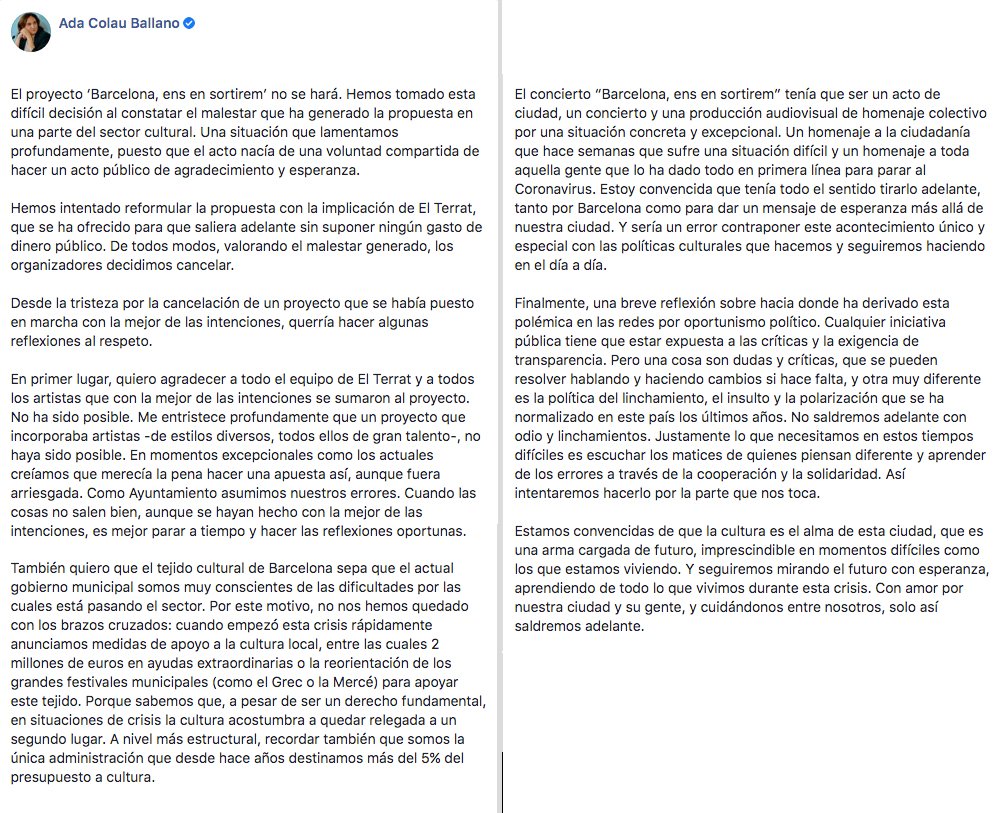
La película 24h Party People relata el auge y decadencia de una de las escenas musicales y creativas más importantes de finales del siglo XX. La escena de Manchester, que consagró a un número importante de bandas de clase trabajadora del norte de inglaterra. Grupos como los Happy Mondays, Joy Division, Stone Roses, Primal Scream, A Certain Ratio, New Order, etc. transformaron el imaginario social y cultural de la ciudad. La película empieza con planos reales de un concierto que dieron los Sex Pistols, el grupo punk londinense por excelencia en una sala de conciertos pública, el Lesser Free Trade Hall, al que tan sólo acudieron 42 personas. Programar ese concierto fue un acto de temeridad (jugársela por un grupo que sube al escenario borracho y se caga en la reina requiere valor) y un fracaso si tenemos en cuenta las entradas vendidas. Sin embargo el concierto fue el detonante para que se formaran muchas de las bandas cuya música aún podemos disfrutar. Casi todos los asistentes acabarían involucrados de una forma u otra en la escena musical de la ciudad. Es lo que tiene la cultura, por lo general no es razonable, no se rige por la razón, sin embargo es afectiva, genera afección. Contagia. Conmueve y por eso, transforma. Predecir las consecuencias que puede tener un actividad cultural requiere de una clarividencia que muchos desearían tener. Por eso tantas cosas salen mal, por eso es tan importante la experimentación cultural.
El crítico cultural marxista Raymond Williams escribió que la cultura genera “estructuras de sentir”, es decir, nos ayuda a dar forma a lo que sentimos de forma colectiva. Produce imaginarios compartidos que nos ayudan a hacernos cargo de la realidad. Transforma lo íntimo en materia común. Por eso existe tanto interés por hacerse con la hegemonía cultural. En hacerse con esa herramienta capaz de transformar el malestar en alegría, la esperanza en rabia, la desilusión en esperanza o la soledad en comunidad. Hay canciones que nos recuerdan al verano perfecto, cuadros que nos conmueven y no sabemos bien porque. Festivales que nos recuerdan a nuestros amigos o películas que nos ayudan a entender conflictos que no hemos logrado resolver. Las estructuras de sentir marcan el tono afectivo de los grupos sociales. Por eso, tomar decisiones en este momento de crisis, en este momento que el tono afectivo general es de bajón, requiere valor. Requiere tacto. Requiere cuidado, pero también requiere determinación.
Crear recuerdos colectivos, abrir horizontes de esperanza, hacer que esta crisis se viva de una forma un poco menos individual, es un regalo para esta sociedad entristecida, resentida y confinada. Seguro que programar conciertos, abrir espacios de cuidado y transformación, siempre se puede hacer mejor. Pero la cultura de Barcelona no puede estar supeditada a lo que opinen algunas voces que se piensan sector cultural. El interés general siempre ha tenido que asumir que no puede satisfacer a todos los intereses particulares. En este caso, voces que ni representan ni pueden hablar desde cierta colectividad. Se sienten legitimados porque se dedican a la cultura pero los argumentos que presentan suenan a veces muy interesados, a veces incluso un poco snob. Nadie puede saber cómo afectará al público una obra de teatro, una actuación de circo, como nos interpelará una canción. Por eso en cultura, a veces hay que tomar decisiones sin tener todas las certezas, sin contar con todos los datos, tomar decisiones desde el corazón. Arriesgarse a meter la pata, porque haga lo que se haga, para alguien siempre estará mal.
Si te pudiera mandar un mensaje, Ada, te diría gracias por pensar en nosotros. Gracias por pensar en nuestro bienestar. Por intentar cuidarnos y animarnos. Por hacer lo posible por que no vivamos este encierro en soledad. Por intentar abrir horizontes de deseo y de placer. Y cuando tomes decisiones, te ruego que seas valiente. Que lo hagas desde el corazón. Que recuerdes que hay muchas personas que no viven en las redes. Muchos ciudadanos/as que no soportan meterse en ese lodazal. Que hay mucha gente que sabe cómo deberían hacerse las cosas, pero por lo general sólo se dedican a opinar. En medio de una crisis, no me puedo imaginar a las y los sanitarios ŕenunciando a cuidarnos porque las condiciones para hacerlo no sean las óptimas. Que renunciaran a cuidar de nuestra salud porque las cosas se podían haber hecho mejor. Por eso salimos cada tarde a aplaudir su sentido de la responsabilidad. Creo firmemente que en este momento es importante convertir el resentimiento en alegría. Hay malestares que solo los quita un buen baile, y esta ciudad triste necesita un buen meneo, un poco menos de amargura, un poco más de amor. Creo que en cultura hay algo peor que hacer una cosa mal y recibir críticas por ello, y es dejar de hacer por miedo a quienes te criticarán. Gracias por intentarlo. La próxima vez saldrá mejor.
Diseño de presentes
A principios de la década de los setenta el diseñador y pedagogo Victor Papanek dió un golpe en la mesa del diseño moderno y nos instó a empezar a diseñar “para un mundo real”. El diseño en el que primaba la forma por encima de la función, ese diseño insostenible que se ponía al servicio del mercado y no de los usuarios, tenía los días contados. El mundo del diseño, hermético y elitista, abrió sus puertas dando paso a preocupaciones sociales, políticas o medioambientales. El diseño debía de ser menos individual y más colectivo. Ya no podía seguir siendo un ejercicio de virtuosismo estético al servicio de unos pocos consumidores pudientes. A partir de ahora debía considerarse como una herramienta con la que empezar a transformar un mundo que estaba en plena ebullición. Diseñar para un mundo real nos presentaba un gran reto: en primer lugar había que entender las necesidades, posibilidades, limitaciones y deseos de las personas. En segundo lugar, ofrecer soluciones para paliar o mejorar sus vidas. Con esto el diseñador/a pasaba de hacedor/a, a investigador/a. Antes de diseñar para el mundo real, debía de entenderlo.
Muchos mundos reales
Con la distancia que nos da el tiempo es fácil impugnar algunas de las ideas que subyacen a la obra de Papanek. Rápidamente podríamos caer en la autocomplacencia y señalar los errores del pasado. No es el objetivo de este artículo. Pero, frente a una crisis cuya magnitud apenas podemos vislumbrar, es importante pensar en cómo será diseñar para el mundo real que nos vamos a encontrar al salir del confinamiento. No podemos dejar de preguntarnos ¿Qué mundo nos va a dejar esta pandemia? ¿Podemos seguir pensando que existe un sólo mundo?¿Vamos a tener que diseñar para un mundo roto o para un mundo en el que todo sigue igual? Nuestra antigua normalidad ¿Nos llevaba irrefrenablemente hacia un mundo en peligro de extinción? El mundo real del que nos hablaba Papanek se vuelve cada vez más complejo. Frente a la necesidad de entenderlo, hemos de aceptar que en cada sociedad, cada zona geográfica, que en cada mundo, habitan muchos mundos, muchas sociedades, muchas realidades diferentes cuyos intereses no siempre van a converger. No hay un sólo mundo real, el mundo alberga varios mundos.
En cuanto prestamos atención se nos desvelan mundos cruzados por relaciones de poder, condiciones de vida muy desiguales, privilegios, formas de pobreza y de precariedad. Sociedades humanas y sociedades animales. Sociedades de bacterias, sociedades anónimas y sociedades limitadas. Mundos surcados por intereses muy diferentes, en el que el bienestar de un grupo social lamentablemente implica el malestar de los demás. Los excesos y privilegios de los humanos en demasiadas ocasiones han sido a costa de la degradación del medio ambiente. El avance de las tecnologías se paga con la destrucción de recursos minerales. El mundo de los atunes es diferente del mundo de las personas con diversidad funcional. El mundo de las aves migratorias es diferente al de los recolectores informales de basura. El mundo de las guarderías es diferente al de las residencias para personas de la tercera edad. El mundo de los que tienen, es completamente diferente del mundo de quienes apenas tienen para comer. Paradójicamente estos mundos están interconectados, unidos de formas retorcidas y difíciles de imaginar. Pasamos de un universo al pluriverso. Ya se decía que el aleteo de una mariposa, acaecido en un momento dado, pueda alterar a largo plazo una secuencia de acontecimientos de inmensa magnitud. Un murciélago de un mercado chino puede afectar a la economía global. Aprender a diseñar para un mundo real, implica, aprender a diseñar para una pluralidad de mundos conectados entre sí. Hemos de dejar de ver un mundo fragmentado, nuestro mundo, para ser capaces de entender los vínculos y tensiones que estructuran un mundo en común. Un mundo, como decían los zapatistas, donde quepan muchos mundos. Un mundo en que nuestras acciones tendrán consecuencias en los mundos de los demás. Una constelación de mundos que hay que aprender a cuidar.
Diseño ontológico
La teórica del diseño Anne-Marie Willis en su artículo “Ontological Designing—Laying the Ground” argumentaba que en el diseño se produce un doble movimiento ontológico, los humanos diseñamos el mundo pero el mundo también nos diseña a nosotros. Cada proyecto de diseño tiene el poder de inaugurar un mundo de usuarios, de hábitos, de tendencias, pero también de perpetuar formas de discriminación, reproducir problemáticas existentes y perpetuar hegemonías sociales y políticas. Inventar el email es inventar un mundo con muchos mails que responder. La materialidad de los objetos de diseño hace que estos actúen sobre nosotros. Afecten y en ocasiones determinen nuestras conductas. Si el diseño es esa práctica que gira alrededor de la creación de objetos, mensajes, experiencias y sensaciones, podemos extrapolar fácilmente que las prácticas de diseño contemporáneo no tan sólo crean estos objetos, mensajes o experiencias, sino que contribuyen a crear los mundos en los que estos existen. Quien diseña un coche también contribuye a crear un o una conductora, una autopista y un atasco. Quien diseña un servidor contribuye a al aumento del calentamiento global. En este contexto de crisis no arriesgamos mucho demandando que las prácticas de diseño sean capaces de imaginar y hacerse cargo de los mundos que ayudan a crear. Diseñar es contribuir a desplegar mundos. A fijar presentes. A inaugurar futuros. A facilitar vidas que están por acontecer. Hacernos cargo de estos mundos, es empezar a diseñar para un mundo que aún no es real, pero que puede serlo. Diseñar es aceptar el reto de la responsabilidad. Para eso es necesario consensuar en qué tipo de mundos queremos habitar. Es decir, hacer política.
Política y diseño
Desde hace ya algunos años hay quien nos avisa que los humanos nos hemos creído que el mundo nos pertenecía. Que éramos la especie que estaba por encima de las demás. Que hacíamos política de forma egoísta. Tomábamos decisiones como si estuviéramos sólos en este planeta, como si no hubiera un mañana. Como si todo fuera a ir siempre bien. Bruno Latour en su momento nos instó a diseñar un “parlamento de las cosas” para obligarnos a hacer política teniendo en cuenta los intereses de los humanos y de los no-humanos. Escuchando y respetando necesidades, agencias y propensidades no humanas. Un parlamento más plural en el que los que hacen discursos no tomen decisiones sobre los que hacen cosas. Un parlamento para darle voz a los seres con los que compartimos planeta y con los que sólo tenemos una relación instrumental. Nos decía que es necesario aprender a tomar decisiones teniendo en cuenta las opiniones y necesidades de quienes no saben expresarse como nosotros, los que no tienen la facultad de hablar. Atender y trabajar con el mundo biológico y geológico que hemos tendido a ignorar. ¿Tiene sentido planificar urbanizaciones sin tener en cuenta los cauces de los ríos y rieras sobre las que se van a edificar?¿Establecer políticas de pesca sin entender los ciclos de reproducción de las especies que vamos a esquilmar?¿Contaminar la biosfera para que nos podamos desplazar con mayor velocidad?¿Podemos diseñar ciudades sin tener en cuenta los cuerpos de los más vulnerables, los cuerpos de quienes no se va a dedicar a producir?¿Debemos diseñar artefactos sin tener en cuenta la vida social de todos los elementos que los van a componer? Este parlamento de las cosas, parece que se va a quedar pequeño. Cada vez se despliegan más mundos, más intereses, más entidades, más agencias. Está claro que la política de los humanos para los humanos, tiene poco que aportar.
En una línea similar Isabelle Stengers nos instaba a hacer “cosmopolítica”, es decir, explorar formas de política que tengan en cuenta la pluralidad de agentes a los que afectan las decisiones que se van a tomar. Hacer política pensando tanto en los beneficiados como en los perjudicados de las decisiones que se tomen. Hacer política con los expertos y los profanos, con los políticos y con los payasos. Políticas plurales para mundos cada vez más complejos. Política teniendo en cuenta las comunidades de afectados que van aflorar con cada decisión que se tome. Por eso es interesante preguntarse si se puede hacer diseño cosmopolítico. Si se puede diseñar invitando y habilitando mecanismos para que las comunidades de afectados, los seres no-humanos y los sujetos menos favorecidos, se puedan expresar. Diseñar en plural. Diseñar en comunidad. Diseñar invitando, no decidiendo por los demás. Diseñar ya es hacer política.
Eso implicaría diseñar dejando de lado el interés particular. Diseñar para un mundo un poco más común. Diseñar sin creer que el planeta nos pertenece. Que muchos de los seres y especies que nos rodean se sienten amenazados por nuestro bienestar. ¿Podemos diseñar aviones y rutas comerciales sin pensar en los virus que van a contribuir a movilizar?¿Podemos diseñar sistemas de salud pensados sólo para quienes se los puedan costear?¿Podemos diseñar colecciones de moda pensando en que todos los materiales que usemos deben de poder producirse a escala local?¿Podemos diseñar recetas que no impliquen una red de importación y exportación de alimentos a escala global? Cada diseño moviliza mundos, reproduce privilegios y formas de desigualdad. Diseñar es hacer política a través de los artefactos, de las cosas que ponemos en circulación. Diseñar es materializar relaciones de poder. Diseñando se ponen en acción diferentes formas de política, políticas materiales, políticas tecnológicas, políticas del amor.
Venimos de una era histórica fuertemente marcada por el individualismo. Venimos de un sistema de mercado, el capitalismo de corte neoliberal, basado en la competición entre sujetos y la explotación extractiva de recursos sin pensar en las repercusiones que esto va a tener. ¿Debería el diseño de mañana perpetuar este modelo productivo?¿Queremos que el mundo real de mañana sea igual al que teníamos ayer?¿Nos podemos permitir sostener lo que hace apenas unos días llamábamos normalidad? Yo creo que no. Intuyo que debemos dejar de diseñar siguiendo los intereses particulares para hacerlo desde una conciencia un poco más global. En ese sentido ¿Tiene sentido seguir pensando que somos sujetos individuales que deben maximizar sus beneficios a base de minimizar las ganancias de los demás? Aceptar que el malestar, la tristeza o la inseguridad de los otros nos afectan, es empezar a aceptar que nuestras conciencias están más entrelazadas de lo que podría parecer. Que nuestras vidas están embrolladas con las vidas de los demás. Que hemos convertido un sesgo cognitivo, pensar que somos individuos independientes, en una forma de relacionarnos con una realidad. Somos seres que afectamos y nos dejamos afectar. Estamos cruzados por energías que a veces compartimos y a veces podemos bloquear. La tristeza es contagiosa igual que lo es la felicidad. Salir de la consciencia individual para empezar a diseñar pensando en una consciencia más grande, más intersubjetiva, más generosa, es una buena forma de empezar a romper con la tiranía del egoísmo de la individualidad.
Diseñar para mundos cada vez menos modernos
Estamos pasando de un mundo lineal y piramidal a una multitud de mundos caóticos y horizontalizados. Estamos pasando de usar categorías binarias (hombre/mujer, natura/cultura, razón/emoción, centro/periferia, norte/sur, blanco/negro, bien/mal), a necesitar matices, escalas y nuevos términos para comprender la realidad. Estas formas de pensar/ordenar el mundo heredadas de la modernidad dieron pie a disciplinas de conocimiento estancas con las que aún tenemos que lidiar. Saberes muy especializados que eran incompatibles entre sí. Frente a la complejidad de lo que estamos viviendo no hay disciplina de conocimiento en la actualidad que pueda entender todas las facetas e implicaciones a resolver. Por ello necesitamos deshacernos del pesado yugo moderno para elaborar saberes indisciplinados y promiscuos, capaces de abordar este embrollo desde la humildad y la incertidumbre. Diseñar desde la crítica y desde el amor. Aceptar que esta crisis va a afectar a los seres humanos y no-humanos de formas muy diversas y desiguales. Que el bienestar de un grupo social puede ser el orígen de las desventajas de los demás. La solución a un problema puede ser el inicio de un nuevo malestar. Que lo que es un problema para los humanos, es una bendición para las aves. Lo que se presenta como un problema económico a su vez tiene tiene consecuencias positivas para el medio ambiente. Que si no nos organizamos, de esta crisis saldrán muchos perdedores y un puñado de ganadores. Que se va a extender la pobreza y concentrar la riqueza. Ya no podemos plantear preguntas o debates que sean lineares, hemos de aprender a trabajar desde la complejidad, con problemas retorcidos cuya solución será siempre provisional. El diseño que transforma tiene una misión: aprender a habitar la complejidad sin renunciar a prototipar y experimentar soluciones parciales. El diseño ha de olvidar sus certezas, atreverse a titubear. A trastear. Perder su arrogancia para así aproximarse a los problemas sin tener garantías de poderlos solucionar.
Llevamos demasiados siglos pensando que somos seres independientes del medio en que vivimos. Nos vemos como sujetos autónomos cuyas vidas no afectan a las de los demás. La idea del sujeto liberal, autónomo e independiente ha calado hondo en nuestros imaginarios. Sólo aceptando que somos frágiles, vulnerables, que nuestros cuerpos enferman y necesitan cuidados, podemos empezar a terminar con la ficción de la individualidad. No hay persona que no sea un sistema de diferentes entidades. Que no contenga genes de otros seres. No hay sujeto que no sea una trama densa de seres y necesidades. No hay humano sin oxígeno que respirar. No hay sujeto sin agua que beber. No hay persona sin su flora y fauna bacteriana. No hay humano que resista dejar de comer. Nadie nace sin que otras personas existieran antes que ella o el. Aceptar que somos interdependientes es el primer paso a cambiar de una consciencia individual a una colectiva. Para dejar de pensar que somos especiales a entender que en el planeta tierra somos un animal más. Audre Lorde nos recuerda que “Sólo en el marco de la interdependencia de diversas fuerzas, reconocidas en un plano de igualdad, pueden generarse el poder de buscar nuevas formas de ser en el mundo y el valor y el apoyo necesarios para actuar en un territorio todavía por conquistar”. La interdependencia no resta agencia, sino es la base de nuestro poder. Somos fuertes porque siempre fuimos multitud. Sólo aceptando que nuestra fuerza de ser, proviene de la capacidad de ser en común, vamos a poder reunir la suficiente energía como para transformar la realidad. El diseño que no sea capaz de dar cuenta, de trabajar a partir de esta interdependencia es un diseño condenado a repetir un paradigma del que es necesario escapar. El diseño individualista, de autor, que no tiene en cuenta las necesidades de la comunidad, es un diseño nostálgico, que añora un pasado en el que se pensaba que el individuo era más importante que el interés general.
Cuando salgamos debemos elaborar prácticas de diseño que partan de la premisa de que sin cuidados no hay bienestar. Sin salud no hay vida. Que los cuerpos hábiles y fuertes no son la norma sino la excepción. Que somos todos mucho más frágiles de lo que nos gustaría creer. Esta pandemia nos recuerda que somos mucho más responsables del bienestar de los que nos rodean de lo que nos gustaría tener que asumir. Nuestras acciones e imprudencias pueden matar a la persona que tenemos al lado, a las personas que más queremos. Nuestro egoísmo, vivir siguiendo el interés individual, es el vehículo por el que se mueve una capacidad de destrucción sin parangón. Cuidar implica perder libertad. Es no ir a la segunda residencia en semana santa, es limpiarnos las manos con frecuencia, es no poner en riesgo la vida de los demás. Diseñar con cuidado, desde los cuidados, desde la responsabilidad ya no es una opción, es la única vía a seguir. Diseñar cuidando a las personas, a los seres no-humanos, al medio ambiente, a nosotras mismas/os, a las diferentes realidades con las que vamos a interactuar.
Un presente con muchos futuros
Decía Walter Benjamin que todo documento de cultura antes o después, terminará siendo un documento de barbarie. Cualquier libro, película, canción, con el paso del tiempo nos revelará las formas de desigualdad, las formas de violencia, los privilegios y las formas de discriminación, que en otra época eran lo normal. Lo que para una generación eran signos de libertad, aparecerán como formas de coerción para la generación que vendrá. Esta crisis ha hecho que los objetos de diseño que hace unos días nos parecían interesantes, nos parezcan fruto de la más absoluta banalidad. Y es que el mundo real para el que diseñamos ayer ha dejado de existir. Lo que antes parecía importante, ahora se revela como un ejercicio de narcisismo exhibicionista. Los problemas a los que nos enfrentábamos ayer serán diferentes a los que nos encontremos hoy. El diseño que hace unos días parecía relevante ahora es completamente superfluo. El mundo que ayer parecía sólido, hoy parece irreal. Cuando salgamos de este confinamiento nos vamos a encontrar un mundo en el que va a faltar mucha gente. Un mundo afectado por una crisis económica y social brutal. Un mundo asolado por la tristeza y el dolor. El diseño ya no puede permitirse caer en la nostalgia de lo que una vez pudo ser. No puede dedicarse a especular con futuros que tal vez no serán. El diseño requiere presencia. Nos obliga a atender, entender y cuidar. A establecer conexiones y vínculos. A poner nuestra energía, inventiva y creatividad en diseñar nuevos presentes. A ahondar en mundos cada vez más complejos, más plurales, más justos, más sutiles, más interdependientes, más humildes, mas compartidos. Nos toca diseñar una constelación de presentes que empiecen a hilvanar un mundo un poco mejor.

Eve Sedgwick Kosofsky: Paranoid Reading and Reparative Reading
Resumen del texto “Paranoid Reading and Reparative Reading, or, You’re So Paranoid You Probably Think This Essay is About You”, del libro Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity.